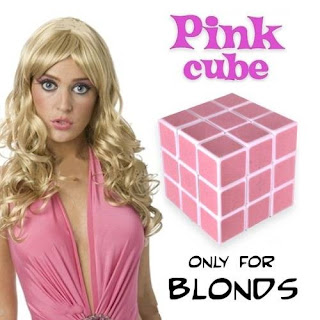Fabrizio Benedetti es uno de los investigadores que más ha trabajado sobre el efecto placebo y le efecto nocebo y, probablemente, el que más ha contribuido a prestigiar el estudio científico sobre este misterioso fenómeno del placebo. En décadas de investigación ha tratado aspectos muy interesantes y diversos entre los que vamos a mencionar algunos. Uno de ellos ha sido el descubrimiento de que el efecto nocebo es debido a la colecistoquinina y que si se bloquea esta sustancia con proglumide se bloquea el efecto nocebo.
También ha trabajado en el efecto placebo en la enfermedad de Parkinson donde se ha visto que el efecto placebo es mediado por la dopamina. Pero es justo mencionar que en el estudio del efecto placebo en la enfermedad del Parkinson un trabajo seminal fue el del neurólogo español Raúl de la Fuente-Fernandez en Science en 2001.
Actualmente está trabajando en estudios donde se registran neuronas individuales de pacientes, y en estudios donde se administra el fármaco al paciente sin su conocimiento. Lo que se hace es utilizar una maquina que inyecta el medicamento al paciente sin que éste sepa el momento exacto. Lógicamente, por razones éticas se informa al paciente -y se pide su consentimiento- de que se le va a administrar un fármaco pero que él no va a saber el momento exacto en que eso va a ocurrir. La prueba definitiva de que un medicamento es eficaz sería administrarlo de esta manera y así quedaría claro que el medicamento funciona sin ningún tipo de mediación debida al efecto placebo. En estos estudios se observa, por ejemplo, que la morfina es más eficaz cuando el paciente ve que se le administra que cuando se hace a escondidas.
Pero una de las aplicaciones más curiosas y sorprendentes del placebo en la que ha trabajado (y por lo que nos dice en la entrevista sigue trabajando) el Dr. Benedetti es en la posible utilización del doping en el deporte. Sí, no es broma, el mecanismo sería el siguiente. Antes de una competición administramos un fármaco que reduzca el dolor, por ejemplo morfina, en varias ocasiones a un atleta. El atleta hace un condicionamiento a este fármaco. El día de la prueba, pongamos una maratón, se le administra en el mismo ambiente, con la misma jeringuilla, etc, un placebo. Sabemos que el efecto placebo activa la vía pide en el cerebro y hace segregar endorfinas, de manera que el atleta va a mostrar mayor resistencia al dolor durante la prueba. La ventaja evidente es que ningún test de detección de sustancias ilegales va a encontrar nada anormal en la sangre del paciente.
El Dr. Benedetti ha sido tan amable de contestarnos unas preguntas sobre este intrigante fenómeno del efecto placebo (gracias a Ana di Zacco por la traducción de la entrevista).
En inglés:
1- Let´s start from the beginning. The placebo is not always the cause of the effect we observe, as there are confounders such as the natural evolution of the disease, the regression to the mean, and false positive errors, and besides there is not a non-treatment group as a control. On the other hand, in a meta-analysis where the investigators found little evidence in general that placebos had powerful clinical effects. Can we be sure that the placebo effect is real?
Yes, correct, the true placebo effect, or response, is the psychobiological effect taking place in the patient’s brain. It has nothing to do with spontaneous remission, regression to the mean, and such like. There is now compelling evidence that it is real, mainly due to recent advancements of neurobiological investigation and tools, like functional magnetic resonance, positron emission tomography, in vivo pharmacology, single-neuron recording in awake patients. By using all these techniques, many studies have shown that placebo administration induces changes in the patient’s brain. The fact that placebo effects have sometimes little clinical relevance is a different problem. Indeed, sometimes they are very small, but detectable, and provide us with important information on the brain-body interaction.
2- Now I would like to ask you Tinbergen´s four questions related to placebo. The first would be the ultimate cause of the placebo effect. Why does the placebo effect exist? What have been the adaptive pressures that gave rise to the placebo effect? Have you got an idea of its origin during human evolution? How do you imagine the context of the first use of this healing power? When life is at risk we don´t feel pain. Do you think that there could be a relationship between this fact and the placebo effect?
The placebo effect is basically a social phenomenon, due to the unique social interaction between the sick and his/her therapist. It emerged during evolution in apes, when grooming behavior evolved into prosocial behavior and altruism. The primate that is being groomed feels pleasure and this leads to a powerful social bond. This eventually evolved into altruism, whereby the defeated and wounded primate was helped by the companion of the same social group. In early hominids, this evolved into shamanism, in which the sick finds relief in a member of his/her social group, the shaman. Then the shaman evolved into the modern doctor. In all these instances (from primate grooming to modern medicine), the social bond, along with expectations, beliefs, trust, hope, are always at work. The placebo response is made of all these things, and indeed sometimes the psychological component can be very important in the recovery from a disease.
3- The second of those Tinbergen's question would be how the placebo effect develops in individuals (ontogeny). In which developmental stage can a placebo effect be found in children?
We know very little about children mainly due to ethical constraints. It is really difficult to run these studies in children and other patients populations, such as non-communicative patients, because it is not possible to obtain the informed consent.
4- The third question would be which is the evolutionary history of the placebo effect in related species (phylogeny), for example in apes. What do we know about the placebo effect in animals?
See my previous answer on the evolution of grooming in apes. It is also important to point out that there are some unconscious placebo responses, in which the mechanism is Pavlovian or classical conditioning, and this is what actually happens in animals. Pavlov himself described his experiments as follows. After injecting a saliva-stimulating drug in an animal several times, after a while, whenever he went into the laboratory with the syringe in his hands, the animal started salivating by the mere sight of the syringe. Actually, this happens in humans as well. After repeated associations between an aspirin pill (which is round and white) and pain relief, you can bet that any pill that is round and white will induce pain relief, even if there is no active ingredient inside.
5- And the last of Tinbergen´s questions would be how does the placebo effect comes to be expressed, the mechanisms underlying this effect, the pathways involved in the brain. Do we know these pathways? There is a pathway for expectations and the opioid system, there are conditioning mechanisms as well, and in Parkinson patients it seems that the effect of the placebo occurs via dopamine. Is not it too chameleonic ?
There is not a single placebo effect, but many. Many neurotransmitters have been identified, e.g. opioids and cannabinoids in pain, prostaglandins in headache, dopamine in Parkinson. The main concept that is emerging today is that placebos use the same biochemical pathways that are used by the drugs we give in routine medical practice. Actually, we should reverse this statement because social interaction (placebos) emerged during evolution much earlier than drugs. In other words, all these neurochemical systems represent a sort of endogenous pharmacy that is activated by social contact, hope, expectations, beliefs, trust.
6- The placebo effect is at the epicenter of the Mind-Body problem. How can something mental -a belief or an expectation- change our biology? Can we explain it?
It very much depends on what you mean by Mind. Are Mind and Brain the same thing? If so, the placebo effect is not that surprising. Every mental event corresponds to a cerebral event, and vice versa, thus it’s not really surprising that a belief or expectation change our biology.
7- Can we say what diseases are responsive to placebo (and what diseases are not) and why? Have we got this information? What about cancer?
Whenever the psychological component is important in a given disease, the placebo effect is large, as occurs for pain, anxiety, depression, motor disorders. However, it is important to stress that it is possible to condition immune and hormone responses by using a Pavlovian conditioning procedure. To date, there is no evidence that placebos work for cancer, infectious diseases, general anesthesia, and other conditions. And this is not surprising at all. If you give a placebo and tell the patient “Now I am going to reduce the size of your cancer” or “I am going to kill the bacteria in your body”, nothing happens, of course.
8- In Spain homeopathy is now the subject of considerable debate. Some universities have cancelled their courses and social rejection to this practice is increasing. What do you think about homeopathy?
So far, there is no scientific evidence that homeopathy is better than placebo. Therefore, as far as we know today, any positive effect following an homeopathic treatment is attributable to a placebo effect, or otherwise to spontaneous remission.
9- Is it possible a placebo effect without conscience?
We don’t know exactly. This is a hot topic in Neuroscience: whether or not true unconscious Pavlovian conditioning is possible in humans.
10- The best way to be sure of the real biological effect of a drug would be to administer the medication without the patient being aware that a medical therapy is being carried out (through hidden infusions by machines). Should we do more covert-therapy studies?
Yes, surely. And we and others are doing that.
11- For the placebo effect to occur we need another person. Why can´t we create our own expectations? If the curative power is in our brain, why can´t we ourselves start the chain of effects?
As I said above, the social interaction is crucial. Thus you need to trust someone, to believe in the treatment you are receiving, etc. But, of course, expectations can come from different sources, e.g. religious faith.
12- In a study with Irritable Bowel Syndrome patients, placebo pills administered without deception were effective. If this is true we are not taking advantage of a powerful therapeutic tool. Do you think that the FDA should study and approve the placebo without deception? (Big Pharma is not going to do it)
I don’t think so, but who knows?
13- What are you working on now? What is the next step to solve the placebo puzzle?
Now we are working, among other things, on physical performance in sport and in extreme environments (high altitude). If you can increase pain and fatigue tolerance by using placebos, this raises several ethical and legal problems in sport, because a placebo couldn’t be detected in the body of an athlete. We have recently shown that at an altitude of 4000 m, breathing fake (placebo) oxygen may have the same effects on physical performance as real oxygen.
En castellano:
1. Empecemos por el principio. No siempre el placebo es la causa del efecto que observamos, ya que intervienen otros factores que nos pueden confundir, como la evolución natural de la enfermedad, la regresión a la media y falsos positivos y, además, no suele haber un grupo control de no-tratamiento. Por otro lado, existe un metaanálisis donde los investigadores encontraron baja evidencia en general de que los placebos tengan efectos clínicos potentes. ¿Podemos estar seguros de que el efecto placebo es real?
Sí, correcto, el efecto placebo verdadero, o respuesta, es el efecto psicobiológico que tiene lugar en el cerebro del paciente. No tiene nada que ver con la remisión espontánea, la regresión a la media, y similares. Ahora hay evidencia convincente de que es real, principalmente debida a avances recientes de las herramientas de investigación neurobiológica, como la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, farmacología in-vivo, seguimiento de la actividad de una sola neurona en pacientes despiertos. Con todas esas técnicas, muchos estudios han mostrado que la administración de placebo induce cambios en el cerebro del paciente. El hecho de que el efecto placebo tenga a veces poca relevancia clínica es un problema distinto. Sin duda, a veces el efecto es muy pequeño, pero detectable, y nos proporciona importante información sobre la interacción cerebro-cuerpo.
2. Ahora me gustaría hacerle las cuatro preguntas de Tinbergen relacionadas con el placebo. La primera sería la causa última del efecto placebo. ¿Por qué existe? ¿Qué presiones adaptativas hicieron surgir el efecto placebo? ¿Tiene una idea de cuál pudo ser su origen en el proceso de la evolución humana? ¿Cómo imagina usted el contexto donde se usara por primera vez este poder curativo? Cuando nuestra vida está en peligro no sentimos dolor ¿cree que podría haber una relación entre este hecho y el efecto placebo?
El efecto placebo es básicamente un fenómeno social, debido a la interacción única entre el enfermo y su terapeuta. Emergió durante la evolución en primates, cuando el comportamiento de acicalamiento evolucionó hacia un comportamiento prosocial y altruista. El primate que es acicalado siente placer y esto conduce a un vínculo social intenso. Con el tiempo esto se convirtió en altruismo, donde el primate que es engañado y herido fue ayudado por el compañero del mismo grupo social. En los primeros homínidos esto acabó evolucionando en chamanismo, donde el enfermo encuentra alivio en un miembro de su grupo social, el chamán. Entonces el chamán evolucionó hacia el médico moderno. En todos esos pasos (del acicalamiento primate a la medicina moderna), el vínculo social, conjuntamente con las expectativas, creencias, confianza y esperanza actúan siempre juntas. La respuesta placebo está compuesta de todas estas cosas y, sin duda, a veces el componente psicológico puede ser muy importante en la recuperación de la enfermedad.
3. La segunda de las preguntas de Tinbergen sería cómo el efecto placebo se desarrolla en el individuo (ontogenia). ¿En qué punto del desarrollo puede encontrarse efecto placebo en niños?
Sabemos muy poco sobre niños, principalmente debido a restricciones éticas. Es realmente difícil llevar a cabo estos estudios en niños y otras poblaciones de pacientes, como pacientes sin capacidad comunicativa, porque no es posible obtener consentimiento informado.
4. La tercera pregunta sería cuál es la historia evolucionista del efecto placebo en especies relacionadas (filogenia), por ejemplo en primates. ¿Qué sabemos del efecto placebo en animales?
Ver mi respuesta anterior sobre la evolución del acicalamiento en primates. También es importante señalar que existen algunas respuestas placebo inconscientes, en las cuales el mecanismo es pavloviano o condicionamiento clásico, y esto es lo que en realidad ocurre en animales. El mismo Pavlov describió sus experimentos como sigue: después de inyectar varias veces un fármaco estimulador de saliva en un animal, tras un tiempo, cada vez que entraba en el laboratorio con la jeringuilla en la mano, el animal empezaba a salivar por la simple visión de la jeringa. En realidad, esto sucede también en humanos. Después de asociaciones repetidas entre una aspirina (que es redonda y blanca) y un alivio del dolor, puedes apostar a que cualquier pastilla que sea redonda y blanca inducirá alivio del dolor, incluso si no contiene ingrediente activo.
5. Y la última de las preguntas de Tinbergen sería cómo se acaba expresando el efecto placebo, los mecanismos subyacentes, las rutas implicadas en el cerebro. ¿Conocemos esas rutas? Existe una ruta para las expectativas y el sistema opioide, existen mecanismos de condicionamiento también, y en pacientes de Parkinson parece que el efecto placebo ocurre vía dopamina. ¿No es un poco camaleónico?
No existe un efecto placebo único, sino muchos. Se han identificado muchos neurotransmisores, p.e. opioides y canabinoides en el dolor, prostaglandinas en el dolor de cabeza, dopamina en Parkinson. El principal concepto que emerge hoy en día es que los placebos usan las mismas rutas bioquímicas que usan los fármacos que administramos en la práctica médica rutinaria. Realmente, deberíamos revertir esta afirmación ya que la interacción social (placebos) surgieron durante la evolución mucho antes que los fármacos. En otras palabras, todos estos sistemas neuroquímicos representan una especie de farmacia endógena que es activada por el contacto social, la esperanza, expectativas, creencias o confianza.
6. El efecto placebo está en el epicentro del problema mente-cuerpo. ¿Cómo puede algo mental –una creencia o expectativa- cambiar nuestra biología? ¿Podría explicarlo?
Depende mucho de qué entienda usted por mente. ¿Son mente y cerebro la misma cosa? Si es así, el efecto placebo no sorprende. Cada suceso mental corresponde a un evento cerebral, y viceversa, por lo cual no es tan asombroso que una creencia o expectativa cambien nuestra biología.
7. ¿Podemos decir qué enfermedades son más susceptibles al placebo (y cuáles no) y por qué? ¿Tenemos esta información? ¿Qué hay del cáncer?
Siempre que el componente psicológico es importante en una enfermedad determinada, el efecto placebo es grande, como ocurre en el dolor, la ansiedad, la depresión, trastornos motores. Sin embargo, es importante resaltar que es posible condicionar respuestas inmunes y hormonales usando un método de condicionamiento pavloviano. Hasta el momento, no hay evidencia de que los placebos funcionen en el cáncer, enfermedades infecciosas, anestesia general y otras condiciones. Y esto no es en absoluto sorprendente. Si usted administra un placebo y le dice al paciente “Ahora voy a reducir el tamaño de su cáncer” o “Voy a matar la bacteria que tiene usted en su cuerpo”, no ocurre nada, desde luego.
8. En España la homeopatía está hoy en un debate considerable. Algunas universidades han cancelado sus cursos y el rechazo social hacia esta práctica está aumentando. ¿Qué opina de la homeopatía?
Hasta ahora, no hay evidencia científica de que la homeopatía sea mejor que el placebo. Por tanto, hasta lo que sabemos ahora, cualquier efecto positivo que siga a un tratamiento homeopático es atribuible al efecto placebo, o bien a remisión espontánea.
9. ¿Es posible un efecto placebo sin conciencia?
No lo sabemos exactamente. Es un “hot topic” en Neurociencia: si el condicionamiento pavloviano inconsciente es posible en humanos.
10. La mejor manera de estar seguro de un efecto biológico real de una droga sería administrar la medicación sin que el paciente sepa que se está llevando a cabo una terapia médica (mediante goteos sin el conocimiento del paciente). ¿Deberíamos realizar más estudios con fármacos administrados sin el conocimiento del paciente?
Sí, sin duda. Y nosotros y otros estamos haciendo esto.
11. Para que el efecto placebo tenga lugar necesitamos a otra persona. ¿Por qué no podemos crearnos expectativas nosotros mismos? Si el poder curativo está en nuestro cerebro, ¿por qué no podemos nosotros mismos empezar la cadena de efectos?
Como he dicho antes, la interacción social es crucial. Por tanto, necesitamos confiar en alguien, creer en el tratamiento que estamos recibiendo, etc. Pero, por supuesto, las expectativas pueden provenir de distintas fuentes, p.e. la fe religiosa.
12. En un estudio con pacientes con síndrome de intestino irritable, fueron efectivas píldoras placebo sin engaño (con el conocimiento del paciente). Si esto es así no estamos aprovechando las ventajas de una herramienta terapéutica poderosa. ¿Cree que la FDA debería estudiar y aprobar el placebo sin engaño? (la Big Pharma no va a hacerlo).
No lo creo, pero ¿quién sabe?
13. ¿En qué está trabajando ahora? ¿Cuál es el siguiente paso para resolver el rompecabezas del placebo?
Ahora estamos trabajando, entre otras cosas, en el rendimiento físico en el deporte y en ambientes extremos (gran altitud). Si se puede aumentar la tolerancia al dolor y la fatiga usando placebos, esto nos lleva a algunos problemas éticos y legales en el deporte, porque un placebo no puede ser detectado en el cuerpo de un atleta. Recientemente hemos demostrado que a una altitud de 4000 m, el oxígeno falso (placebo) puede tener los mismos efectos en el rendimiento físico que el oxígeno real.