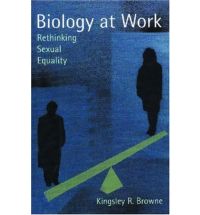Uno de los enunciados o leyes que se
expusieron en la formación de la teoría sintética, corresponde a la denominada
como la Ley de Cope, la cual recoge
el hecho, conocido en el registro paleontológico y biológico, de la aparente
tendencia de aumento de tamaño a medida
que el linaje de un determinado género evolucionaba, hecho que se llamó ortogénesis.
Estas ideas significaban una forma evolutiva rectilínea, como una sucesión de
variaciones que se producían en un mismo sentido, pareciendo que todo cambio
era la acentuación de las formas morfológicas precedentes (Hofter, 1959).
 |
| Representación clásica del aumento cerebral |
Así, daba la impresión de que
existiera una progresión hacia un objetivo ideal, siendo muy bien aceptado para
explicar la evolución humana. Se mostraría lo que parecía evidente dentro de la
cultura del momento, como era el sucesivo progreso del género Homo en sus características humanas,
tanto físicas como intelectuales, y relacionar desarrollo cognitivo con el
simple aumento del volumen cerebral.
En la actualidad, la propia teoría
sintética niega la existencia de tales direcciones evolutivas, indicando la
falsedad de la ortogénesis descriptiva
(Devillers y Chaline, 1993; Stanley, 1986). De este modo, ya no se habla de
ortogénesis, sino de tendencias evolutivas o selección
direccional, como un fenómeno
que representa la continuidad de una modificación, de forma más o menos
continua, a lo largo de grandes intervalos de tiempo (Ayala, 1980, 1994; Del
Abril et al. 1998).
Las dudas sobre la certeza de los
procesos de ortogénesis, se basan en
el convencimiento actual de que cada especie tiene un pasado evolutivo muy
ramificado, realizado como consecuencia del azar, de los cambios producidos y
de la necesidad de superar los requisitos de la selección natural. Las
tendencias evolutivas deben considerarse como consecuencias secundarias de la
expansión del volumen y variación morfológica presente en un sistema, y no
forzosamente como repuesta directa a algo que lo desplazaría en una dirección
precisa. Así, la percepción de las tendencias evolutivas, es fruto de los
intereses exclusivos y miopes, por estudiar o dar mayor interés a los objetos
nuevos que se encuentran en el extremo de la diversidad de los sistemas (Gould,
1997; Stanley, 1986).
La diversificación de las especies
presenta un aspecto de arbusto muy ramificado, donde el seguimiento de una
determinada forma por algún interés especial (como es el caso de la especie
humana), hace que se siga en el intrincado ramaje evolutivo su linaje y al
expresarlo, dar la impresión que tiene forma de una línea más o menos directa,
casi única y con una clara tendencia
evolutiva hacia las formas morfológicas que nos definen. La realidad nos muestra que
existieron varias formas anatómicas coetáneas, muy parecidas entre sí, todas
con capacidades parecidas, aunque no iguales. Esto pudo ser la causa de que una
de ellas pudiera diferenciarse del resto al desarrollar ciertos elementos
culturales que facilitaron su desarrollo cognitivo y el dominio sobre el medio
ambiente que le rodeaba, imponiéndose al resto de homínidos del entorno.
Selección
natural embriológica
Sin embargo siempre nos queda la cuestión
del porqué de ese continuo aumento cerebral, disperso y ramificado y, por
supuesto, sin una meta prefijada. El azar de las mutaciones no parece que hable
a favor de estas tendencias, pues estadísticamente las probabilidades de que se
produzcan los mismos o parecidos cambios genéticos en diversas ocasiones en
mayor número que otros cambios genéticos, no cuadran con la evidencia
paleontológica humana y de otras entidades biológicas.
A este respecto, habría que añadir
que aunque el azar rige la causalidad de los cambios, no todos las
posibilidades son viables en la naturaleza, por lo que puede haber cierta
propensión a que los cambios se produzcan dentro de un pequeño margen, ya que
existen limitaciones de ciertas formas de variación genética que la
embriogénesis no puede desarrollar, al ser incompatibles con la propia
fisiología fetal. En este sentido podemos hablar de una selección natural embriológica.
Casi siempre que se habla de
selección natural parece que nos referimos a la actuación del medioambiente
sobre los seres humanos desde su nacimiento. Pero lo cierto es que el principal
método de selección natural se produce en el periodo embrionario. Los abortos o
interrupciones del embarazo son en la actualidad muy numerosos, y aunque
sepamos que la inmensa mayoría de ellos se produce por malformaciones genéticas
incompatibles con el adecuado desarrollo embrionario, no podemos afirmar ni
comprobar que algunos de ellos si podrían suponer mejoras adaptativas
postnatales, pero no embrionarias.
Por tanto, debemos ampliar el
concepto de selección natural o adaptabilidad al medio en el que vive en
ese momento todo ser vivo, estableciendo una estrategia jerarquizada a la
actuación de la propia selección natural. El criterio básico de la selección es
el de eliminar aquellas formas de vida que no puedan sobrevivir en su medio
natural, ya sea por su propia ineficacia fisiológica en el período embriológico
o por la presión selectiva que presenten los medios ambientales y sociales en
los períodos postnatales. Ya desde el mismo momento de la gestación, se
producen situaciones en el ámbito molecular que pueden impedir la continuidad
del desarrollo del huevo fecundado (Eldredge, 1997; Lima-De-Feria, 1983).
Paralelamente, durante el desarrollo
embriológico se producen situaciones similares que imposibilitan la continuidad
del desarrollo embrionario, provocando el aborto. No existe una gama continua
de resultados finales, pues sólo es posible un número limitado de ellos (Alberch,
1980, 1982; Devillers, Chaline y Laurin, 1989; Domínguez-Rodrigo, 1994).
Desde esta perspectiva, es fácil
pensar que no todos los cambios morfológicos son posibles, manteniéndose
aquellos que respeten la fisiología del embrión. Entre los cambios con posibilidad
de llegar a buen fin, los acaecidos en pautas anteriores del último cambio
anatómico, y que superaron las pruebas de la selección natural, tendrán más
éxito que otras vías de cambio nuevas que, como es lógico, no tienen porqué ser
exclusivas.
Por tanto, determinados cambios
anatómicos tienen más probabilidades de producirse, dando lugar a diversas
formas fenotípicas que, en su conjunto, dan la impresión de la existencia de
una tendencia evolutiva, dentro del
arbusto configurado por los cambios morfológicos que suceden dentro de las
diversas poblaciones. La actuación de la selección natural puede actuar en
diversos niveles jerárquicos, con diferentes formas de actuación, que en el período
formativo, embrionario o prenatal puede realizarse de dos formas de
influenciar sobre el desarrollo embriológico:
* Existe una relación indirecta entre este proceso y el medio
ambiente, que se produciría a través de la madre. Principalmente serían las
características del medio interno materno las que influenciarían en el proceso
de embriogénesis, correspondiendo con las alteraciones de nutrición por parte
de la madre, ingesta de drogas, hormonas, stress, alcohol, tabaco, etc. En
conjunto afecta al normal crecimiento embriológico, pero no parece que tenga
influencia sobre las variaciones genéticas causantes de los cambios evolutivos
que pudiera tener el embrión.
* Los propios mecanismos embriológicos
de mantenimiento de su fisiología, sí serían por si mismos
controladores de las variaciones genéticas que pudiera presentar el embrión,
eliminando aquellas que no presenten un nivel fisiológico compatible con la
vida. Sólo se selecciona la viabilidad fisiológica del nuevo ser. En conjunto
actuarían en dos procesos embrionarios. Primero, en el ámbito molecular limitando algún tipo de recombinaciones
o de cambios moleculares determinados, al no poder ofrecer la continuación del
desarrollo. Segundo, impidiendo la continuación del desarrollo embriológico, cuando los cambios morfológicos,
fisiológicos re histológicos no sean capaces de mantener un mínimo la
fisiología embrionaria.
El paso de la selección embrionaria a la
postnatal
El
inicio del parto se debe a la unión de diversos factores que obligan a su
producción, entre los cuales no se encuentra la madurez neurológica que
permita al recién nacido poder valerse por sí mismo en un corto período de
tiempo. Esta inmadurez se aprecia en el limitado crecimiento de la cabeza del
neonato, lo que debido a la propia estrechez del canal del parto, consecuencia
de la locomoción bípeda, adquiere una gran importancia. En la actualidad, entre
las causas que se consideran como desencadenantes del parto, se encuentran
cierta incompatibilidad entre la nutrición entre el feto y el útero que le
cobija y alimenta, así como del inicio de un complejo proceso neuro-hormonal en
la madre (Usandizaga y de la Fuente Pérez, 1997). La inmadurez neurológica en
el momento del nacimiento es tan acusada, que diversos autores consideran que
los seres humanos tienen un periodo de desarrollo fetal extrauterino de
doce meses, con lo que el ritmo de desarrollo fetal abarca un total de
veintiún meses (Changeux, 1985). La causa de la prolongación del tiempo
necesario para el desarrollo embrionario cerebral se debe al aumento
cuantitativo del córtex, que necesitará más tiempo para desarrollarse y
madurar.
Si hay
algo evidente en todo recién nacido es su gran inmadurez neurológica,
lo que le impide valerse por sí mismo durante años, formando unas de las
posibles claves de la socialización humana, como solución a tan peligroso
cambio evolutivo. Una vez nacido el neonato entra en
relación directa con las características ambientales del medio en el que
le ha tocado vivir, sería la selección natural clásica de la teoría sintética,
la cual en las sociedades humanas adquiere unas connotaciones propias y
diferentes al resto de las demás entidades biológicas.
En general, corresponde a la
capacidad de adaptación al medio ambiente que tenga en individuo después de
nacer. En su valoración global, hay que tener en cuenta los factores
ambientales y ecológicos
del medio, así como el nivel de socialización y cultural del grupo
humano en el que se nace y se va a vivir. El aumento continuado del volumen
cerebral, posible dentro del proceso embrionario, solo puede mantenerse en la
fase postnatal si el medio humano presenta unos recursos culturales y sociales
que permiten el mantenimiento cada vez más prolongado de la madurez de los
niños. Es curioso como la selección natural postnatal se altera por medio de un
proceso evolutivo de tipo lamarckianas, en oposición a la transmisión darwiniana que presentan las capacidades biológicas humanas.
La inmadurez
neurológica, la gran plasticidad del sistema nervioso y
la existencia de un tardío periodo crítico, son las
características psicobiológicas que van a conferir al neonato un largo
período de aprendizaje, imprescindible para la adquisición de la
conducta que nos caracteriza.
* Angela, A. y Angela, P. (1989): La straordinaria storia dell'uomo. Mondadori, Milano.
* Alberch, P. (1980): “Ontogénesis and morphological diversification”. Amer. Zool. 20: 653-67.
* Alberch, P. (1982): “Developmental constraints in evolutionary
processes”. En: Evolution and Development.
Ed. J.T. Bonner, pp. 313-32. New York.
* Ayala, F.J. (1980): Origen y evolución del hombre. Alianza Editorial. Madrid.
* Ayala, F.J. (1994): La teoría de la
evolución. Temas de Hoy. Madrid.
*
Changeux, J-P. (1985): El hombre neuronal. Espasa
Calpe. Madrid.
*
Del
Abril, A.; Ambrosio, E.; de Blas, M.R.; Caminero, A.; de Pablo, J. y Sandoval,
E. (1998): Fundamentos biológicos de la
conducta. Sanz y Torres. Madrid.
* Devillers, M., Chaline, J. y Laurin, B.
(1989): “En defensa de una embriología evolutiva”. Mundo Científico. 105. RBA
S.A. Barcelona.
* Devillers,
M. y Chaline, J. (1993): La teoría de la
evolución. Akal. Madrid.
* Domínguez-Rodrigo, M. (1994): El
origen del comportamiento humano. Librería Tipo. Madrid.
* Eldredge, N. (1997): Síntesis inacabada. Fondo de Cultura Económica. Madrid.
* Gould, S. J. (1997): La grandeza de la vida. Crítica. Barcelona.
*
Hofter, J. (1959):
“Orthogenesen von Foraminiferen”. Neues
Jahb. Geol. Pal. Abh., 108:239-259.
*
Lima-De-Faria,
A. (1983): Molecular
Evolution and Organitation of the Chomosome. Amsterdam, New York, Oxford:
Elsevier.
* Stanley, S. M. (1986): El nuevo cómputo de la evolución. Siglo
XXI. Madrid.
* Usandizaga, J.A. y de la Fuente Pérez, P. (1997): Tratado de obstetricia y ginecología.
Tomo 1. Madrid. McGraw-Hill Internacional.