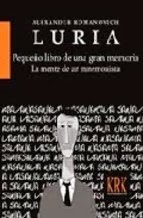Luis P Villarreal es profesor de Biología y Bioquímica y director del centro de Investigación Vírica de la Universidad de California, y es un hombre con unas ideas diferentes acerca de los virus. Yo supe de él leyendo Virolution, de Frank Ryan (entrevistado aquí por La Nueva Ilustración), que es un fan de Villarreal. Me llamaron tanto la atención sus ideas que decidí comprarme sus libros (craso error porque salvo que seas un experto en Biología Molecular, Virología y Genética, es difícil entender nada). Podríamos decir que Luis es una especie de Lynn Margulis de los virus. Básicamente, su propuesta es que los virus son una fuerza decisiva en la evolución de todas las formas de vida de este planeta, y , por supuesto, del ser humano. Donde Margulis hablaba principalmente de bacterias, Villarreal amplia la idea de simbiosis a los virus. Según él los virus y los humanos (y otras formas de vida, pero aquí vamos a hablar de nosotros) han co-evolucionado y han ido adaptando sus genomas el uno al otro. No seríamos lo que somos de no ser por los virus.

En esta entrada voy a comentar algunos de los fenómenos en los que los virus estarían implicados, según Villarreal, y al final voy a intentar explicar un concepto o idea que es central en todo su pensamiento, que es el denominado “módulo de adicción”. No voy a tocar apenas, las hipótesis de su último libro, Origin of Group Identity, porque son altamente especulativas y filosóficas, aunque muy interesantes, y creo que ya es bastante sorprendente lo que vamos a ver.
Hay que precisar una cosa primero. Los virus simbióticos a los que se refiere Villarreal son los llamados virus permanentes. Los típicos virus malos en los que todos pensamos (los virus son pedazos de malas noticias envueltos en proteína, según la famosa definición de Peter Medawar) son los llamados virus líticos, que producen la destrucción de la célula y se extienden luego a nuevas células diseminando así la infección. Pero todos los virus no siguen esta estrategia, algo que costó que fuera aceptado pero está claramente demostrado. Algunos virus se hospedan en la célula y no dan lugar a ninguna enfermedad y cuando la célula se reproduce los virus se reproducen con ella. Digamos que son virus que utilizan al huésped como vehículo para su propia diseminación y reproducción pero que, dado que tienen interés en ser transportados, se preocupan del bienestar de ese vehículo. A estos virus se les llama virus permanentes y para Villarreal son una fuerza creativa en la evolución del huésped al que empuja a adquirir nuevas identidades y a acumularlas. La colonización por estos virus va dando lugar a un fenotipo progresivamente más complejo. Pero una característica que tiene que ocurrir para que un virus permanente tenga éxito es que tiene que ser capaz de competir con otros parásitos genéticos que quieran entrar en esa misma célula y ser capaz de desplazarlos. Esta es una de las funciones del “módulo de adicción” del que luego hablaremos. Ejemplos de virus permanentes serían: herpesvirus I y II, virus Epstein Bar, citomegalovirus(CMV), varios tipos de adenovirus, virus del papiloma, poliomavirus, y el virus TT.
Villarreal da mucha importancia también al antes llamado ADN basura. Como sabemos, los genes que codifican proteinas son similares en un 98,5% en humanos y chimpancés, pero hay mucha diferencia en el cromosoma Y (que está lleno de retroposones: fragmentos de ADN transcritos de forma inversa a partir de ARN) y en regiones que no codifican proteinas. Curiosamente, se ha visto que estas secuencias no codificadoras son las que más distinguen a los animales y que se han conservado mejor que las regiones codificadoras. Los retroposones, según Villarreal vienen principalmente de retrovirus endógenos (ERVs), y de secuencias derivadas de estos ERVs, llamadas LINES y SINES.
El Origen del núcleo de la célula eucariota
El origen del núcleo de la célula eucariota es para muchos el mayor misterio de toda la Biología (casi mayor que el propio origen de la vida). No existe ninguna explicación plausible para el mismo. Villarreal plantea que los virus podrían haber hecho este trabajo. En principio suena raro porque los virus son demasiado pequeños y no llegarían ni a la décima parte del número de genes que se necesitan para ello. Pero Villarreal tiene dos argumentos. Por un lado, se han descubierto hace poco virus gigantes como el Mimivirus. Pero, por otro lado, se asume que existió un ancestro común a todos los tipos de vida (LUCA: last universal common ancestor), y se ha visto que la cantidad de genes comunes a los 3 principales dominios de la vida (bacterias, arqueas y eucariotas) es muy pequeño. Solo 324 genes se han conservado que puedan ser considerados derivados de LUCA. Entonces, atendiendo al número de genes, un virus ADN podría haber aportado esos genes. Por ejemplo, el fago T4 (los fagos o profagos son los virus de las bacterias) tiene 274 genes, el CMV tiene 220 genes. Hay virus que tiene incluso el doble de genes, así que para Villarreal la implicación vírica sería factible. Por contra, la explicación de que el núcleo procede de algún elemento procariota no se sostiene porque las diferencias entre los cromosomas de procariotas y sus sistemas de replicación con los de las células eucariotas son abismales. Hay cantidad de características del núcleo eucariota que no tienen precedente en procariotas. Sin embargo, la polimerasa ADN del fago T4 es muy parecida a la de la célula eucariota. Esto mismo ocurre con otras funciones nucleares, que son similares a las de los virus, y la implicación sería que ambas tienen un ancestro común. En definitiva, una serie de datos apoyaría esta teoría y otros autores, aparte de Villarreal, han propuesto también un origen viral del núcleo eucariota.
El Origen del Sistema Inmune adaptativo
Villarreal opina que es muy probable un papel de los ERVs, retrovirus endógenos, en la aparición del S.Inmune adaptativo en los peces de esqueleto óseo (aunque reconoce que no todos los componentes del sistema adaptativo pueden ser explicados con un origen vírico). Considerable evidencia sugiere que los componentes del S.Inmune adaptativo se originaron de la colonización estable y cooperación de varios parásitos genéticos, componentes que no estaban presentes en sus inmediatos antecesores (invertebrados o lampreas). Los primeros vertebrados en desarrollar un sistema adaptativo fueron probablemente ancestros de tiburones y rayas.

Parece que el sistema adaptativo se adquirió de golpe, no existen especies previas con subcomponentes de este sistema que permita deducir una evolución gradual. Algunos componentes son el Complejo Mayor de Histocompatibilidad, CMH I, II y III, los receptores de células T, la selección de células T vía apoptosis, el gen activador de recombinación (RAG) la recombinación VDJ, y el enigma de esta adquisición es entender qué presiones evolutivas pudieron conducir a la misma. La opinión de Villarreal es que este sistema adaptativo representa un sofisticado sistema de autoidentidad pero que no estaba dirigido simplemente a combatir patógenos. Por ejemplo, muchos componentes del sistema adaptativo son también constituyentes de los sistemas de identificación grupal y sexual, como los péptidos olfativos CMH. Es muy curioso que en conjunción con esta adquisición se produjeron importantes cambios genéticos en el genoma de los peces con esqueleto óseo, básicamente un gran aumento en el número de familias de ERVs y de LINES, SINES; y comenta Villarreal que hay una asociación entre la presencia de ERVs y el origen de la evolución de los cromosomas sexuales, es decir, la determinación genética del sexo, que en peces anteriores se hacía según la temperatura u otros estímulos ambientales.
El Origen de la Placenta Humana
Por un lado, la placenta humana es parte del feto, no de la madre, por lo que se trata de un cuerpo extraño para ella. Para conseguir que se implante en el útero tiene que evitar ser atacada por su sistema inmune, actividad esta (burlar al sistema inmune) en la que los virus son unos expertos. Por otro lado, sabemos que gran parte de nuestro genoma (la mitad por lo menos) es de origen vírico, son los llamados retrovirus endógenos humanos (HERVs), así como otras secuencias de origen vírico como los LINE y los SINE, que se han integrado en nuestro genoma. Sabemos que con la evolución de los mamíferos placentarios se produce una gran invasión de ERVs Lines y Sines en el genoma humano y que estos se expresan preferentemente en la placenta y en el cerebro. El trofoblasto , la capa de células invasivas y metastásicas de la placenta, podría ser de origen vírico, según Villarreal.
Esto no debería ser una sorpresa, según él, porque ya en los años 70 se observó que la placenta humana produce gran cantidad de partículas similares a los retrovirus. Pero más recientemente se ha identificado que el retrovirus HERV W produce la sincitina, fundamental para que se forme la placenta. En cierto sentido, el feto y la placenta son como un parásito, que debe invadir los tejidos de la madre, manipular su fisiología para alimentarse a sí mismo y escapar la detección del sistema inmune de la madre. Ninguna de estas característica se encuentran en mamíferos anteriores (monotremas y marsupiales) y parecen haber sido adquiridas en un solo paso. En definitiva, que los mamíferos placentarios se habrían servido de un truco vírico para desarrollar sus placentas
La Especiación
Como vamos a ver enseguida con el módulo de adicción, la infección por un virus permanente otorga una nueva identidad al huésped. Algunas bacterias se identifican, por ejemplo, por los fagos que las infectan. Este cambio de identidad podría llevar a que dos poblaciones anteriormente iguales desde el punto de vista genético no puedan ya emparejarse entre sí, con lo que obtendríamos dos especies distintas
Es muy interesante que los virus están muy relacionados con sus huéspedes y que hay relaciones específicas entre ciertos virus y ciertos huéspedes. Todos los seres vivos no tienen los mismos virus, sino que los virus de bacterias, arqueas, algas, hongos, invertebrados acuáticos, insectos, plantas, anfibios y mamíferos tienen relaciones exclusivas con cada huésped y nos encontramos con que determinado virus de mamífero no aparecen en pájaros o viceversa. Los mamíferos, por ejemplo, tienen una fuerte tendencia a ser infectados por retrovirus endógenos. Los nematodos, por contra, son prácticamente inmunes a la infección por todo tipo de virus.
Hablando de los primates, ya he comentado más arriba que la mayor diferencia genética entre humanos y chimpancés está en el ADN regulador y en el cromosoma Y. Se podría decir que lo que nos diferencia de los primates no son los genes , sino los virus que nos colonizan. Estimaciones actuales calculan que los primates de Africa sufrieron una colonización importante por ERVs hace unos 30-35 millones de años, que los diferencia de los primates del Nuevo Mundo. Una consecuencia de esta colonización fue la pérdida del órgano vomeronasal (la inactivación de buena parte del mismo) y de muchos genes olfativos, cosa que no ocurrió en los monos del Nuevo Mundo, unido a la adquisición de visión en color, de dicrómica a tricrómica. Estas adquisiciones de ERVs se ven especialmente en el cromosoma Y (y en menor medida en el X). Se produce un giro tras esta colonización desde lo olfativo a lo visual y lo auditivo, y el consiguiente desarrollo de las áreas cerebrales necesarias para esas nuevas formas de comunicación y de reconocer la identidad.

Posteriormente se han producido nuevas colonizaciones y, en conjunto, según Villarreal, ha sido la adquisición de este ADN parásito lo que nos ha hecho humanos. Los humanos tenemos unas 30-50 familias de HERVs de las que 10 son del tipo HERV-K. La procedencia del HERV-K sería a partir de variantes víricas similares en ratones, y parece que la relación entre ratones y humanos está documentada por evidencia fósil desde H. erectus. Parece haber ocurrido otra invasión por HERVs hace unos 150.000 años coincidiendo con la aparición de H sapiens. Según Villarreal, los ERVs pudieron promover los cambios en el rápido desarrollo del cerebro humano. Sabemos que los HERVs se expresan en el cerebro y recientemente se ha relacionado a algunos HERVS con la Esquizofrenia y con la Esclerosis Múltiple. Los procesos de apoptosis (muerte neuronal) esenciales en el desarrollo, y el de pruning (poda) de neuronas -que se realiza alrededor de la adolescencia- serían también de origen vírico.
El Módulo de Adicción
Para establecer un estado de persistencia un virus tiene que inhibir su propia reproducción y una consecuencia de ello va a ser que si estamos infectados por un virus permanente vamos a ser inmunes a infecciones externas por ese virus, o virus similares. Pero el virus tiene que montar estrategias que mantengan su genoma viral intacto y esto lo consigue por medio del módulo de adicción. Los módulos de adicción son secuencias de genes o funciones que son perjudiciales para el huésped que pierda al virus pero que son beneficiosas para el huésped que mantenga al virus. Típicamente la parte lesiva es un elemento estable, independiente y capaz de funcionar por sí mismo, y la parte beneficiosa del módulo es inestable y requiere de la presencia del virus. A menudo, la parte dañina es una toxina y la parte beneficiosa una antitoxina.
Explicado de una manera simple el módulo funciona de la siguiente manera: cuando un virus coloniza una célula coloca, por así decir, una bomba (toxina) capaz de destruirla, pero el propio virus produce la antitoxina (contraseña) que la inutiliza. Si la célula es invadida por otro virus que desplaza al primero entonces se pierde la antitoxina (contraseña) y se produce el suicidio o muerte celular (apoptosis). De esta manera el primer virus evita ser desplazado por ningún otro, pero también podemos decir que se trata de una conducta altruista, porque muriendo él mismo, evita que la infección por un competidor afecte a otras células que albergan virus de su familia.

Por lo tanto, se puede decir que la célula colonizada es “adicta” ya que debe mantener la función inmunitaria protectora del parásito si quiere sobrevivir. Hay que decir que, aunque esta terminología de módulo de adicción se utiliza en virología y bacteriología, su origen está en las adicciones a sustancias (ver Neurobiology of addiction, de Koob y le Moal) y Villarreal lo aplica a todo tipo de situaciones, a los sistemas sensoriales, feromonas, etc., e incluso a las emociones. Por ejemplo, el vínculo madre-hijo, o el romántico, es un módulo de adicción. El parásito sería en este caso el hijo, o el amado. Mientras la madre ve al hijo, o el amante al amado, se encuentra bien (de hecho sabemos que en el amor existe una estimulación de los circuitos de recompensa igual que en la adicción a sustancias), pero si el hijo desaparece se dispara la angustia, la toxina. La deprivación psicológica conduce a emociones tóxicas: soledad, tristeza, depresión... Un ejemplo de módulo de adicción sería el duelo, al desaparecer la parte beneficiosa del módulo, aparece la depresión y el dolor, que sería la parte tóxica. Se puede considerar una adicción el vínculo amoroso si aceptamos ese paralelismo (un tanto forzado, es cierto) en el que el amante tiene que mantener al amado (necesidad=toxina), por su propio bienestar, de la misma manera que la célula mantiene al virus. En su último libro sobre el origen de la identidad de grupo Villarreal tiene propuestas muy especulativas y filosóficas desarrollando este tema.

Vemos con el funcionamiento de este módulo también que identidad e inmunidad van unidas. La inmunidad es una respuesta a una alteración de la identidad. Se ataca o se defiende uno de lo “extraño”, y sorprende darnos cuenta de que incluso los virus tienen mecanismos para diferenciar al yo del no-yo, o que las bacterias son capaces de movimientos sociales, acercarse o alejarse de un semejante, o reaccionar en grupo antes determinadas señales. También vemos que los virus no permiten que el huésped lleve información de otros parásitos. El juego de la vida parece que trata de transmitir la propia identidad (información) a la vez que se impiden o eliminan identidades (informaciones) competidoras. La postura del virus con respecto a la célula huésped parece ser: “si no eres para mí no eres para nadie”.
Resumiendo, para Villarreal los virus son los grandes creadores genéticos, los grandes inventores de genes en enormes cantidades (la tasa de mutación de virus como el VIH puede ser un millón de veces más rápida que la del humano) y muchos de estos genes van a acabar formando parte de los genomas de los huéspedes por un proceso de colonización. Los virus pueden haber sido el creador oculto que contribuyó a hacernos humanos. Si a alguno de vosotros le han interesado las ideas de Villarreal le recomiendo leer este artículo del que he sacado el título de la entrada: Can viruses make us human? y le recomiendo también el libro de Virolution de Frank Ryan. A ver si Villarreal se anima a escribir un libro de divulgación y así nos enteramos todos de sus ideas. Sería interesante entrevistarle también para la La Nueva Ilustración Evolucionista a ver si nos cuenta algún secreto.
@pitiklinov en Twiiter
Referencias: